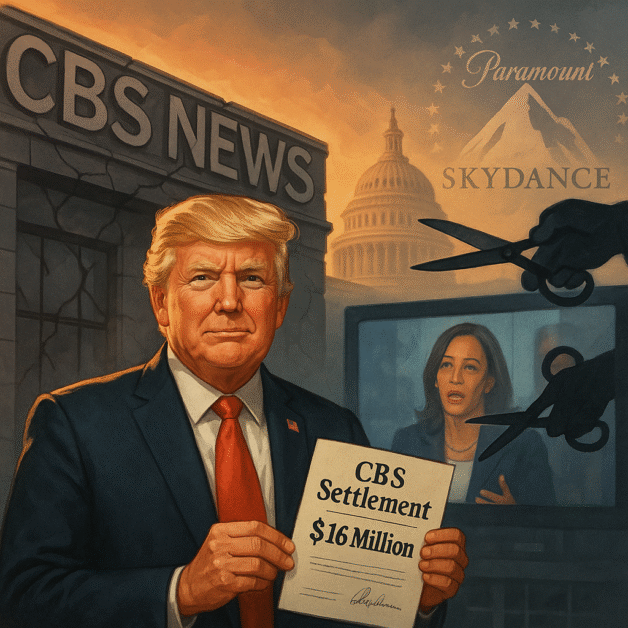LA reciente firma del Tratado sobre la Biodiversidad Marina en Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ) por parte del gobierno peruano ha reabierto un antiguo y necesario debate: ¿por qué el Perú sigue sin ratificar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR)?
Dina Boluarte notificó formalmente al Congreso que firmaría el Tratado de Altamar durante su visita a Francia. El acuerdo, adoptado bajo el paraguas de la ONU y considerado el instrumento más importante desde la CONVEMAR en 1982, busca regular la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina en alta mar. Aunque el Perú ha firmado este tratado, su entrada en vigor requiere ratificación congresal.
El debate, que llega hasta las acusaciones de traición a la patria contra Boluarte, es, para variar, afiebrado y artificioso. El BBNJ aplica en alta mar. Es decir, más allá de las 200 millas. Pero hay una paradoja jurídica. Es cierto que el BBNJ nace del marco legal de la CONVEMAR.
La CONVEMAR ha sido ratificada por 167 países y la Unión Europea. Solo unos pocos países como Estados Unidos, Israel y Venezuela –cada uno con razones geoestratégicas distintas– siguen fuera. En este contexto, el Perú aparece aislado, especialmente cuando su histórica tesis de las 200 millas fue uno de los insumos fundacionales del tratado.

Desde su redacción, CARETAS ha respaldado una posición clara: el Perú debería adherirse a la CONVEMAR, no solo porque ya respeta de facto muchas de sus disposiciones, sino porque esa adhesión le permitiría defender con mayor soli- Tormenta en un Vaso de Agua El Perú firma el Tratado de Altamar sin haber ratificado la CONVEMAR y reabre un debate postergado. dez sus derechos marítimos y participar activamente en foros internacionales clave.
Pero el comunicado conjunto de diversos gremios empresariales difundido el 9 de junio expresa una posición frontal contra el Tratado de Altamar. Argumentan que el BBNJ impone restricciones innecesarias, debilita las organizaciones regionales de ordenación pesquera y amenaza empleos formales, seguridad alimentaria e inversión privada. Denuncian también la falta de una consulta técnica y multisectorial previa a la firma.
Esta reacción revela una desconfianza estructural: la percepción de que los acuerdos internacionales son impuestos sin evaluar sus implicancias locales. Más allá del contenido específico del tratado, el fondo del reclamo es político e institucional: el déficit de diálogo en la toma de decisiones estratégicas.
La crítica gremial, válida en su alerta sobre impactos socioeconómicos, no debería clausurar el debate, sino enriquecerlo. La adhesión a tratados internacionales no es una concesión, sino una herramienta. Lo que está en juego es si el Perú quiere seguir siendo un actor periférico en la gobernanza oceánica global o si asume, con visión estratégica, un rol protagónico.