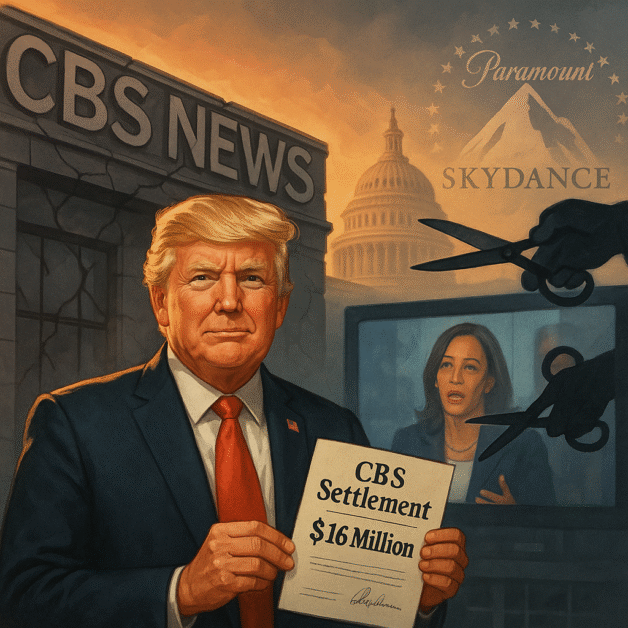Martín Vizcarra ha vuelto al centro del debate político. Su aparición con el 15 % en la última encuesta de CPI –a pesar de inhabilitaciones vigentes y una posible sentencia judicial en camino– ha generado críticas y suspicacias. Pero detrás del ruido actual se esconde un precedente histórico que poco se ha recordado: el caso de Alan García en el año 2001.
En 1986, García fue declarado reo contumaz por la justicia peruana, lo que bloqueó su regreso al país tras dejar la presidencia en 1990. El proceso judicial estaba vinculado a presuntas irregularidades en la compra de aviones Mirage durante su primer gobierno. Sin embargo, fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la que marcó un punto de inflexión: tras evaluar la petición del exmandatario presentada en agosto de 1996, concluyó en marzo de 1999 que su demanda era admisible y que su condición de reo contumaz vulneraba derechos fundamentales. Por lo tanto, recomendó al Estado peruano su anulación.
Según la posición de la defensa del expresidente, la llamada “Ley de Contumacia”, aprobada por el Congreso en junio de 1996 –que estableció que el término de prescripción de la acción penal se interrumpe cuando el juez declara el reo como “contumaz”–, fue “dictada con nombre propio, para afectar el derecho de Alan García y evitar una eventual prescripción de su causa”.
Pero el gobierno de Fujimori era autoritario y pasaría un tiempo para que la decisión de la CIDH, en estricto no vinculante a diferencia de las de la Corte Interamericana, tome forma en el Perú. En el camino, en julio del mismo 1999, llegó la que fue conocida como ley “Anti Alan”, promovida por Fernando Olivera y Lourdes Flores Nano, que proponía que aquellos que hayan sido declarados contumaces o sufrido condena por delitos dolosos, o tengan juicio pendiente por acusación constitucional, no podrían ser candidatos a la Presidencia de la República o al Congreso.
Dicha ley fue derogada por el mismo Congreso el 1 de diciembre de 2000, a la semana siguiente de la renuncia por fax de Alberto Fujimori. Por entonces, desde Colombia, García ya preparaba su regreso al Perú.
Con diligencia, el ministro de Justicia del gobierno de Transición, Diego García Sayán, derivó a la Corte Suprema las decisiones de la CIDH. El Poder Judicial acató. Al hacerlo, los plazos para una eventual sanción penal prescribieron y Alan García pudo inscribir su candidatura presidencial. En 2001, no solo participó, sino que llegó a segunda vuelta.
El caso de Vizcarra es distinto y quizá más complejo, pero remite al mismo principio: el derecho a la participación política. El expresidente ha presentado una medida cautelar ante la CIDH para revertir sus inhabilitaciones, basadas en decisiones del Congreso. Las inhabilitaciones por su vacunación inapropiada contra la COVID-19 y las omisiones en su declaración jurada pueden resultar cuestionables, aunque son atribuciones del Congreso. Su defensa, encabezada por Alejandro Salas, invoca el precedente colombiano de Gustavo Petro, que a diferencia de Vizcarra fue inhabilitado por acto administrativo como alcalde, y sostiene que los mecanismos utilizados por el Parlamento peruano no respetaron el debido proceso.
Pero Vizcarra enfrenta además un pedido fiscal de 15 años de prisión por recibir presuntas coimas de S/ 2,3 millones cuando fue gobernador de Moquegua. Se trata de un proceso judicial con poco margen de dudas, y la sentencia se espera en un par de meses.

A diferencia de García, Vizcarra no está impedido físicamente de regresar al país, ni enfrenta una orden de detención. Pero su eventual candidatura, hoy imposible, dependerá de decisiones aún pendientes del Tribunal Constitucional y, eventualmente, de la propia CIDH.
Vizcarra enfrenta una situación más compleja. Más allá de su fragilidad y la posición de algunos países, el gobierno de Dina Boluarte no tiene el mismo rechazo internacional que en su momento tenía el de Fujimori. Una cosa es ser sancionado por una democracia bastante destartalada y otra perseguido por una administración autoritaria y corrupta que buscaba perpetuarse.
Ha trascendido que los dos recursos de amparo contra las inhabilitaciones presentados por Vizcarra ante el TC no le resultarían favorables. Ya el máximo ente constitucional ratificó en diciembre la decisión que le impide ejercer como Congresista. También se sabe que Vizcarra ya presentó dos cautelares ante la CIDH que no han recibido respuesta. Y estaría por presentar la tercera.
Del mismo modo, además de las inhabilitaciones Vizcarra tiene sobre el pescuezo una espada de Damocles con su inminente sentencia. De acuerdo con la normativa actual, las personas con sentencia condenatoria en primera instancia, que se encuentra vigente por cualquier delito doloso, no podrán postular a cargos de elección popular en los comicios de 2026.
Por otro lado, será el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional presidido por Fernanda Ayasta, el que decidirá si, en el caso de una sentencia condenatoria, Vizcarra se va de frente preso o puede esperar a la decisión de segunda instancia. El caso del expresidente Ollanta Humala, hoy en el Penal de Barbadillo a la espera de su proceso de apelación, marca un antecedente.