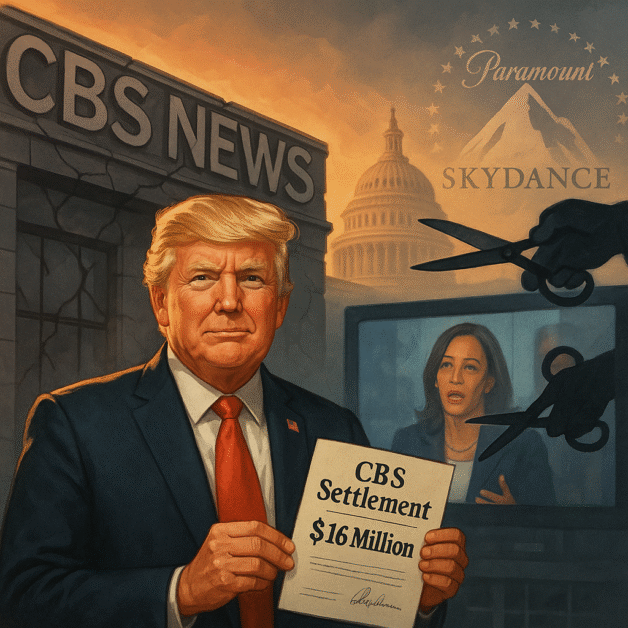Carlos Enrique Polanco (Lima 1953) es uno de los pocos artistas que podemos considerar maestro. Nadie como él ha logrado concitar tanto interés en su obra y tanta admiración personal.
Las razones podemos encontrarlas en su constante enfrentamiento con lo establecido, su rechazo a la belleza tradicional, su desafío al conformismo y su negativa a someterse a la moda.
Desde su egreso de Bellas Artes él supo concitar la atención del medio con cuadros oscuros, de anecdotario “sucio” donde se unían la nocturnidad y la política, lo prostibulario, la alucinación y la muerte. Fueron cuadros extremos que deberían formar parte de la colección de un museo porque nadie, ni siquiera sus mentores pudieron representar tan bien el espíritu que nos dominaba entonces. “Era un arte convulsionado… Yo solía ser un expresionista muy radical, ladraba. Lo hacía a través de la pintura. … Todo en esa época era directo. Todo era coches bomba”. (Entrevista diario Gestión, 26/05/2015).
Fueron los años de estrecha relación con Humareda. Las fotos de Herman Schwarz muestran una relación padre-e-hijo interactuando en los tiempos que les tocaba vivir. Pero las filiaciones se interrumpieron con la beca de Polanco a China (1984-1987). A su regreso nada fue igual. Humareda había fallecido y Polanco volvía con una mirada limpia, donde el color de antaño se volvía luminoso y las turbulencias peruanas dejaban paso a un orientalismo –con referencias a Van Gogh, por ejemplo– que hablaba de un hombre que había vivido intensamente esos años de alejamiento. Había tenido un hijo y no dudo que la rigidez asiática había impuesto una disciplina que le era ajena a su inconformismo anterior.
Sin embargo, rápidamente Polanco retoma su identificación con las clases marginadas y hace series inolvidables como “Domingo en el parque”, donde los migrantes se encontraban en su tiempo de ocio. Su mirada a partir de entonces se vuelca de nuevo a los sectores populares o a las clases emergentes de esta ciudad, pintando a Lima como nadie en toda nuestra historia lo ha hecho.

Polanco es expresionista como todas nuestras primeras vanguardias. Los indigenistas –Julia Codesido fue tan radical que su obra es permanentemente contemporánea– Sérvulo, Humareda, Herskovitz, Tola y los que les siguen. Puede ser que en estos tiempos famélicos de copias geométricas, el expresionismo, con su anecdotario y su color, no sea hegemónico porque, entre otras cosas, “hace pensar”. Por esta razón admiro la resistencia de Polanco a trabajar con una galería que lo represente. Es mejor tratar directamente con quienes desean su trabajo y compartir con ellos un mismo ideal. Sin duda eso puede traerle perjuicios en las ferias o en la internacionalización, pero son cosas tan nimias que bien vale la pena cualquier hipotético sacrificio en resguardo de su libertad.
La muestra actual de Polanco en el ICPNA es un acontecimiento por varias razones. Una de ellas es el largo tiempo que había dejado de exponer lo que impedía enfrentarnos a esas perturbadas nocturnidades tan parecidas a las de Lima. Pero creo que lo más importante es el privilegio de ver reunida buena parte de su producción de los últimos veinte años y comprobar cómo su pintura ha ido variando a pesar de que sus obsesiones se mantienen.
Hoy los formatos tienden a ser más grandes, algunos de sus cuadros tienen una apariencia más primitiva y muchas obras nos hablan del inevitable apocalipsis que él luce avizorar. Hace unos años Polanco hizo un cuadro de un telón sobre el que está pintado un edificio en llamas, idéntico a la Casa Marcionelli, incendiada durante las protestas de 2023. Es apenas un anticipo de lo que pintaría después.
Una de las obras nuevas de mayor impacto es un cuadro casi abstracto de una furiosa tormenta, pero también está el meteorito que cae sobra la Costa Verde con una piedra pegada a la pintura para darle más contundencia. Añadamos a ellas los gallinazos sobre la arquitectura derruida, las sombras rojas o la selva devastada por la minería ilegal –el único cuadro fuera de Lima– crean un conjunto inolvidable. Pero las tempestades no son recientes. Podemos apreciarlas también en el monumento a Hemingway en Cabo Blanco y en otras piezas que exigen un ejercicio de imaginación debido a la forma como han sido montadas.
La sala Kruger está repleta de alucinaciones. Lo ideal hubiera sido que esta muestra hubiera ocupado también la Sala Shinki para permitir una mayor reflexión. Ocurre que todo lo exhibido es indispensable para una aproximación al mundo que se nos quiere mostrar, pero hubiera preferido un espacio de respiro que aliviara el agobio.
Hay tanto delirio en esta muestra que un solo cuadro podría resumirlo todo. El posible suicida en los acantilados de lo que imagino es Magdalena y un hombre pájaro que escruta su cuerpo es una imagen que me resulta tan lisérgica que solo ella hubiera podido llenar una sala.
Así de potente es la pintura de Polanco.