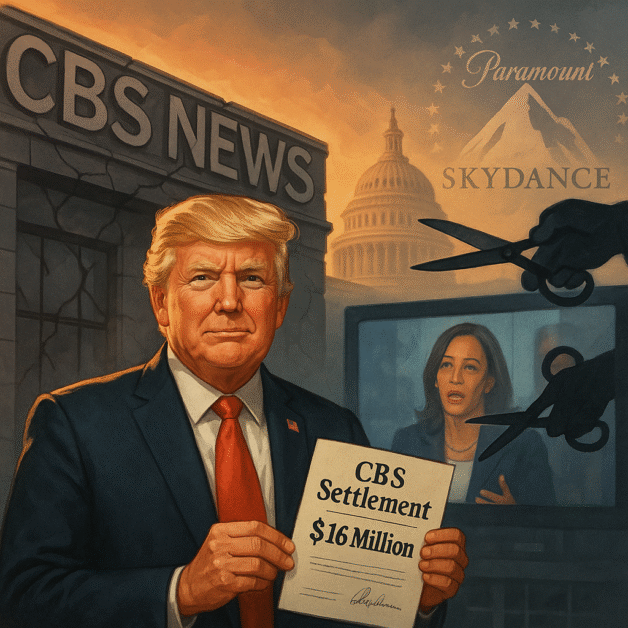El papado de Francisco fue guiado por ideas tan sencillas como desafiantes: el tiempo es superior al espacio, la unidad prevalece sobre el conflicto, el todo es más que las partes y la realidad supera a las ideas. No eran simples consignas, sino principios filosóficos que marcaron su forma de gobernar la Iglesia y de intervenir en el mundo. Con relación al primero, por ejemplo, decía que los procesos acontecen en el tiempo y que pretender imponerlos en el espacio desembocaba en totalitarismos. Su apuesta fue radical en su sencillez: poner por delante la acción pastoral antes que la doctrina, la misericordia por encima del juicio.
Esa decisión lo enfrentó desde el inicio a un ala conservadora que nunca aceptó del todo su liderazgo. Francisco limitó la misa en latín, amplió la base del Colegio Cardenalicio alejándola de Europa (y designó a 108 de los 135 electores del próximopapa), promovió la bendición a parejas del mismo sexo y denunció el doctrinarismo, para muchos estéril, que impide acompañar a los fieles en su realidad concreta. Lo hizo, además, mientras destituía a figuras conservadoras abiertamente críticas, como el obispo estadounidense Joseph Strickland o el italiano Carlo María Vigano, y denunciaba a quienes saboteaban sus reformas desde dentro del Vaticano, que comenzaron con poner orden en una estructura económica marcada por escándalos de corrupción.


A todo se suma su opinión de que el mundo ya vive una tercera guerra mundial “a pedacitos”, su permanente denuncia de la acumulación extrema de la riqueza concentrada en los sectores financieros y su abrazo al inmigrante. Qué duda cabe, todo un frente contra el trumpismo actual. La paradoja de recibir al vicepresidente J.D. Vance horas antes de su muerte es difícil de dimensionar.
Pero el jesuita nunca calzó del todo en las etiquetas. Fue acusado de marxista y de reaccionario, de haber pactado con la dictadura y de ser indulgente con los divorciados. Su figura ha desbordado siempre los moldes de blanco o negro, y esa ambigüedad aparente fue en realidad consecuencia de su método: el Papa de las ideas lanzadas como globos de ensayo, del diálogo con la contradicción, del discernimiento como práctica constante.
En un mundo cruzado por la polarización y el culto a las certezas absolutas, Francisco defendió el derecho a habitar la complejidad. Y en su legado buscó no solo una Iglesia más abierta al diálogo, sino también una brújula moral que desafió a católicos y no católicos por igual. Para los conservadores, su “atractivo” se basó precisamente hacia afuera de Iglesia, no hacia dentro. Se rebelan, en consecuencia, contra el fantasma de la secularización y el debilitamiento doctrinario.
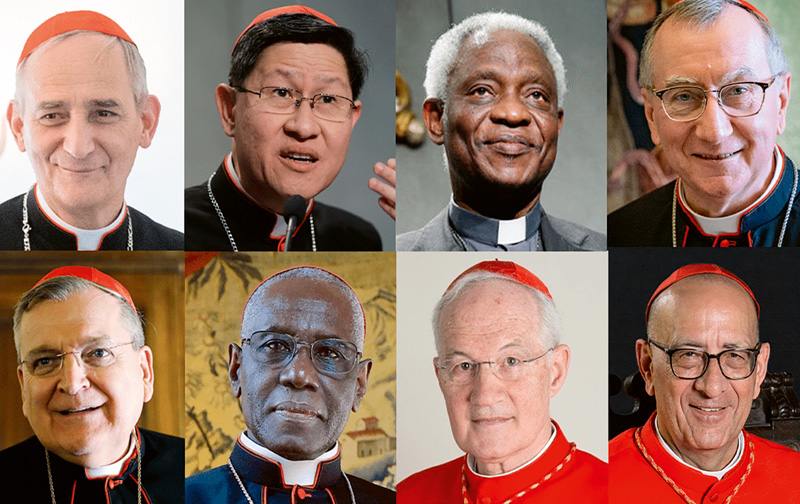
EL CASO PERUANO
Francisco conoció bien el Perú. En su visita de 2018, eligió como punto central Puerto Maldonado, en plena Amazonía, para reivindicar los derechos de los pueblos indígenas. Desde entonces, ha señalado a la Amazonía como “el nuevo centro teológico” del catolicismo latinoamericano. Discurso muy en la línea del jubilado cardenal Pedro Barreto, que él designó.
Otro ejemplo paradigmático para el Perú, y menos atendido por los medios, pudo verse en octubre último a la muerte de Gustavo Gutiérrez, teólogo peruano y fundador de la Teología de la Liberación, que provocó una reacción inmediata del Vaticano. Bergoglio lamentó su partida definiéndolo como “un hombre de la Iglesia, generoso servidor de Dios y de los pobres”. No fue una frase casual. Tampoco un gesto protocolar. Con ese mensaje, el primer pontífice latinoamericano cerraba un ciclo personal e institucional que empezó con distancia y terminó en reconocimiento.

En una entrevista concedida en 2016, el propio Francisco –entonces ya sumo pontífice– admitía que en los primeros años de la Teología de la Liberación “no tenían idea de la realidad de América Latina”. Se refería a lo que consideró el exceso de ideologización marxista que impregnó algunos de sus enfoques iniciales y que él, como joven jesuita en la Argentina de los años 70, rechazaba con firmeza.
Pero también añadía: “La Teología de la Liberación tiene cosas buenas, y ha habido buenos teólogos. Gustavo Gutiérrez, por ejemplo”. El gesto no era menor. Durante décadas, Gutiérrez fue blanco de ataques, expedientes e investigaciones, muchas promovidas desde sectores ultraconservadores de la Iglesia latinoamericana. Y Francisco había sido parte de ese entorno crítico.
UNA HISTORIA DE PERSECUCIONES
En un testimonio publicado por el diario español El País, el actual cardenal Carlos Castillo, reconstruyó los años de persecución contra Gutiérrez. Recordó cómo en los años 70 y 80 se gestó desde el Perú una ofensiva conservadora, con respaldo en Roma, para deslegitimar no solo a Gutiérrez, sino al conjunto de la Iglesia popular surgida tras el Concilio Vaticano II y la Conferencia de Medellín.
El Sodalicio, fundado por Luis Fernando Figari, jugó un rol clave en ese momento. En palabras de Castillo, se trataba de un experimento político y sectario disfrazado de fe, que buscaba frenar la inserción de la Iglesia en los sectores populares. “Figari proponía una ‘Teología de la Reconciliación’ como contrapeso, pero era solo un eslogan. Lo que había era persecución”, escribió el cardenal, portador directo de las respuestas de Gutiérrez que entregó en manos del entonces cardenal Ratzinger.
Fue precisamente el futuro Benedicto XVI, quien –pese a su reputación doctrinalista– permitió que Gutiérrez presentara sus respuestas y publicaciones en Roma. Finalmente, no hubo condena. Hubo silencio, hubo tensión, pero también un acto de justicia. El teólogo fue salvado.

LOS ABUSOS
Pero si hubo un punto de inflexión doloroso en su pontificado, fue su postura frente a los abusos sexuales en la Iglesia. Al principio, Francisco cometió un grave error al minimizar el caso del cura Fernando Karadima en Chile, llegando a calificarlo como un “invento de los zurdos”. Esa frase, pronunciada durante su visita a Santiago en 2018, desató una indignación internacional que obligó al Papa a reconocer públicamente que había estado “mal informado” y a pedir perdón. El giro fue radical: encargó una investigación independiente, aceptó la renuncia de varios obispos chilenos y sentó un precedente de responsabilidad que rompía con décadas de encubrimiento eclesial.
El caso Karadima marcó un antes y un después también para América Latina. En el Perú, la respuesta frente a los abusos en el Sodalicio de Vida Cristiana –un caso que incluía no solo agresiones sexuales, sino manipulación psicológica y encubrimiento institucional– fue más prudente, pero siguió una línea coherente con la del post-Karadima: apoyar investigaciones canónicas, aceptar la intervención del Vaticano y marcar distancia frente a figuras como Juan Luis Cipriani, acusado de minimizar a las víctimas y de proteger a Figari. El proceso fue lento, pero en retrospectiva, Francisco eligió no negar los hechos, sino encarar los errores y empujar un cambio, incluso a riesgo de tensar sus propias alianzas internas.
Para el caso del Perú, no solo clausuró al Sodalicio, sino que “congeló” a Cipriani tras recibir una denuncia por inconducta sexual de un presunto caso de 1983. También ha respaldado con gestos concretos la renovación de la Iglesia en el país: nombró al propio Castillo como arzobispo de Lima, expulsó a Figari, y empujó un enfoque más humano, comunitario y menos clericalista en la estructura eclesial peruana. Ha apoyado a las víctimas del Sodalicio y reformulado la política vaticana frente a abusos y estructuras de poder tóxicas. Todas medidas a las que se opone la línea conservadora.
Hoy, la relación del Vaticano con el Perú es, en buena medida, la historia de esa reconciliación. La de un Papa que entendió que no hay Iglesia sin justicia, ni evangelio sin opción preferencial por los pobres. Y la de un país que, en su diversidad eclesial, ha albergado tanto a los mártires de la fe como a los que han querido manipularla.
El legado de Francisco en el mundo y en el Perú ya está escrito. Pero el reconocimiento final a Gustavo Gutiérrez –aquel tímido sacerdote que escribió en 1971 Teología de la Liberación. Perspectivas– cierra una herida, honra una historia y deja en claro de qué lado estuvo el Papa.